 El estudio de la economía no tiene por objeto la adquisición de un conjunto de recetas preparadas para los problemas económicos, sino aprender a no dejarse
engañar por los economistas.
El estudio de la economía no tiene por objeto la adquisición de un conjunto de recetas preparadas para los problemas económicos, sino aprender a no dejarse
engañar por los economistas.
JOAN ROBINSON
Presentación
Para bien o
para mal, uno de los efectos que ha traído la última y gigantesca crisis —que algunos se empeñan en decirnos que se ha ido tal y como vino,
es decir, como si nada— es que cada vez se habla más de economía y que
cada día son más los economistas que aparecen en los medios de comunicación.
Los términos
y los asuntos económicos se han hecho omnipresentes en la vida de casi toda la gente. Nos puede gustar mucho o poco, podemos
considerarlo una esclavitud o una fortuna,
pero lo cierto
es que muy pocas personas
pueden vivir hoy día sin tener noticia casi a cada instante de problemas,
noticias o decisiones económicas que les
afectan en mayor o menor medida.
Palabras
como pensiones, paro, crisis, dólar, deuda, desigualdad, inflación, recesión,
euro, impuestos, unión monetaria, banco central, mercados, prima
de riesgo… y siglas como FMI, PIB, IPC, EPA u otras
se han hecho cotidianas, y ha sido preciso llamar a los economistas para hablar
de esas cuestiones que hasta ahora no interesaban más que a unos pocos
iniciados. La consecuencia es que
la
influencia
de
estos
profesionales
aumenta también día a día. Una
investigación realizada en 2013 con
la ayuda del Instituto
Tecnológico de Massachusetts determinó cuáles eran los 76 pensadores más
influyentes del mundo, y resultó que 24 de ellos eran economistas, un número
muy por encima del de los politólogos, que eran ocho, los segundos más
influyentes.1
La mayor
presencia e influencia de los economistas tiene efectos sin duda muy positivos. Gracias a ello se
ha socializado un conocimiento que es fundamental para que la gente pueda tomar decisiones más acertadas sobre su
vida y la de los demás. Y que la población sepa algo más de economía también es bueno para que los
políticos se sientan más controlados y midan mejor lo que dicen y lo que hacen
en una materia tan importante para la vida social.
Pero,
como ocurre en todos los ámbitos de la vida,
también esta gran influencia de los
economistas tiene sus sombras, sobre todo cuando no se produce con equilibrio y
genera sesgos importantes en la percepción que la gente tiene de lo que ocurre
a su alrededor.
Lo
normal es que los economistas presenten sus recetas con la seguridad y la
certeza del relojero que nos señala la pieza que hay que cambiar para que el
reloj vuelva a dar la hora con exactitud, un cambio que no depende de su
voluntad ni de la nuestra, ni de sus
gustos o intereses, sino que
simplemente responde a que las piezas
del reloj deben
estar donde deben
estar («como Dios manda», tal
y como dijo el presidente del gobierno español Mariano Rajoy que debe ser la
política económica) para que funcione.2 Pero la economía no es así.
No es
una ciencia natural que proporcione análisis y respuestas
objetivas y ajenas a los valores de las personas. Cualquier decisión económica, sea cual sea, tiene
efectos diferentes sobre el bolsillo y la vida de unas y otras personas
y de unos y otros grupos sociales,
de modo que, a la hora de tomarla, no influye sólo el
criterio técnico del relojero (en este caso del economista), sino las preferencias y los intereses de todas
esas personas y de todos esos grupos. Por eso es fundamental tener en cuenta que cuando se
hacen propuestas económicas se va a beneficiar o perjudicar de manera desigual
a la población, y es evidente que eso es algo que la gran mayoría de los
economistas ni reconoce ni verifica ni advierte de que ocurre.
Por
otro lado, es fácil comprobar que los economistas más conocidos e influyentes,
y por supuesto aquellos que están en
los gobiernos o en las grandes organizaciones internacionales, se dirigen
siempre a la gente señalando lo que se debe hacer con la certeza
y seguridad que sólo puede tener quien es capaz de predecir
el futuro. Es lógico que sea
así, porque la única forma de que la población acepte como buenas las medidas
que les proponen los economistas es haciéndole
creer que disponen de un poder superior de análisis y de anticipación. Pero la realidad
es que las predicciones de
los economistas más conocidos e influyentes son precisamente las más
desacertadas, tal y como analizaremos con más detalle en este libro. A finales de 2007, la revista Business Week publicó las predicciones para 2008 sobre la
evolución de diez grandes variables económicas que hicieron 54 economistas,
todos ellos vinculados a grandes empresas, bancos y consultoras o a los
principales centros de investigación y los departamentos universitarios mejor
valorados de Estados Unidos. Ninguno de ellos acertó. La opinión general fue
que 2008 sería un año de crecimiento más lento, pero de economía
sólida y sin problemas
de empleo cuando,
en realidad, 2008 fue el año del desastre.
Los
economistas nos equivocamos mucho (aunque unos bastante más que otros, como también
mostraremos en este libro) y
eso tampoco se dice siempre, ni se facilita que la gente lo sepa.
Por
otra
parte,
con
el
paso
del
tiempo,
la
economía
se
ha
ido
convirtiendo en un saber muy árido y difícil de asimilar. Los economistas
más reconocidos y premiados, aquellos que cuentan con más financiación y apoyo, suelen ser los que escriben de manera más complicada,
recurriendo a fórmulas matemáticas y a modelos que muchas veces no pueden
descifrar ni sus propios colegas de investigación, o bien recurriendo a
términos y expresiones ajenos a los demás mortales incluso cuando usan el
lenguaje literario. Un estudio publicado
en 2007 en el American Journal
of Economics and Sociology trataba de analizar qué pensaban los economistas de su propio trabajo, y concluía que entre ellos
había un gran acuerdo: que son muy ineficaces a la hora de comunicarse con el
público.3 ¡Imagínense si le llegan
a preguntar a los no economistas, que desconocen su jerga!
Algunos
de los economistas más influyentes de nuestra época pasarán a la historia por su enrevesada manera de expresarse, y el
campeón entre ellos seguramente sea el expresidente de la Reserva Federal de
Estados Unidos Alan Greenspan, al que
muchos consideran directo responsable de la terrible
crisis que empezó en 2007-2008. Cuando estaba en ese cargo explicaba las cuestiones económicas con tanta oscuridad que le achacan
el invento de un nuevo
idioma, el «greenspanés», y cuentan de él que una vez compareció en el Congreso estadounidense y les dijo a los legisladores: «Si les parezco
especialmente claro es porque deben haber malinterpretado lo que he dicho». Se cuenta como un chiste
que Greenspan tuvo que pedir dos veces a su novia que se casara con él porque la
primera no lo entendió.
Por supuesto, entre los economistas hay excepciones muy brillantes,
claro que sí, y tanto extranjeros como españoles, y de todas las tendencias
(aunque su mención aquí sería demasiado prolija e injusta, ya que quizá
quedarían fuera otros y otras que seguro
merecieran ser mencionados). Pero la verdad es que la mayoría de los economistas nos recuerdan a aquellos
viejos curas que trataban de salvar las almas de sus fieles hablándoles en un
latín que nadie
entendía. Y eso que la economía,
en
su
sentido
más
primigenio y auténtico, es sencillamente lo que tiene
que ver con lo más cercano a la gente común y corriente. La palabra economía
viene de oîkos
que significa «casa»,
lo doméstico, y némein,
que significa «administrar». Por esa razón, el gran economista Alfred Marshall decía
que la economía es «el estudio
de la humanidad en los negocios ordinarios de la vida».4 Y teniendo que ver con algo tan cercano a la
gente, no parece lógico que el lenguaje de los economistas resulte tan a menudo
incomprensible para la mayoría de las personas. Deirdre McCloskey nos ha dado la clave para entender por qué ocurre eso.
Esta
economista estadounidense ha estudiado muy a fondo la retórica de la economía y
las formas de expresarse de sus colegas de profesión, así como, especialmente,
las dificultades que tienen para hacerse entender. Su conclusión es que la
sofisticación y complejidad del lenguaje tan técnico y matemático que utilizan
es más aparente que otra cosa, porque sólo consigue que la argumentación
teórica de los economistas se nuble, en lugar de aclararse, mientras
que
una
exposición
literaria
y
más
clara
de
sus
argumentos los haría más inteligibles, además de «menos neuróticos y
dogmáticos».5
Esta
tesis de McCloskey nos descubre
efectivamente el fondo del problema. No podemos saber si se hace consciente o inconscientemente
(porque ningún ser humano puede conocer las intenciones de otro), pero lo
cierto es que lo único que se logra con el lenguaje tan poco claro de muchos economistas
es que la gente tenga «nublada» su percepción de las cuestiones económicas y que no
pueda percatarse correctamente de lo que hay
en realidad detrás de las decisiones que afectan a sus intereses.
El
lenguaje oscuro, lleno de fórmulas
complicadas y sofisticadas expresiones matemáticas, que utiliza la mayoría de los economistas nos convierte en «ciegos que, aun viendo, no ven», como dice
José Saramago en su Ensayo sobre la
ceguera. Así es porque tal lenguaje da a entender que detrás de él
hay un conocimiento muy riguroso,
hecho de proposiciones y propuestas científicas exactas, y que por eso mismo está fuera
de discusión. Todo lo contrario de lo que ocurre en la realidad: las decisiones
económicas no nos vienen dadas a los seres humanos;
no son técnicas y neutras,
sino políticas, porque encubren beneficios o perjuicios para unas u
otras personas; y los economistas no son los portadores de la verdad
revelada, sino que se equivocan casi constantemente o, al menos,
con la misma frecuencia que otros profesionales, porque no
tienen el don de la predicción y no pueden anticipar lo que de verdad ocurrirá
si se llevan a cabo las medidas que proponen.
La
prueba de ello la tendríamos a diario si los medios de comunicación nos
mostraran en condiciones de igualdad las opiniones tan diferentes que tienen en
realidad los economistas a la hora de diagnosticar y de dar respuesta a los
problemas económicos. Unos dicen que para salir de la crisis hay que bajar
cuanto antes y lo más posible todos los impuestos, disminuir al máximo el gasto
del Estado, privatizar los servicios públicos y moderar los salarios. Pero
otros pueden decirnos que todo eso fue lo que provocó la crisis y que lo que
hay que hacer es justamente lo contrario de lo que dicen los primeros. Un
economista que actúe como dirigente político o como su apoyo nos dirá que no
hay alternativa y que su política económica es la única posible,
pero otro podrá mostrar cientos de
libros, manuales o estadísticas que indican lo contrario. Si se trata de un funcionario de la patronal,
con toda seguridad insistirá en que para crear empleo hay que evitar
convenios que aten a las empresas y provoquen rigidez en el mercado de trabajo. Pero si quien
habla es el economista de un sindicato afirmará lo contrario, además de
indicarnos que la teoría económica le da la razón cuando reclama salarios más
elevados para que las empresas puedan así venderles más productos a los
empleados y consumidores y crear nuevos
puestos de trabajo. Con modelos econométricos en la mano, el economista del
banco advertirá que no hay otro futuro para las pensiones que el ahorro privado,
pero otro economista independiente podrá presentar cálculos
que demuestren, por el contrario,
que las pensiones públicas son las únicas viables. Y aunque hay excepciones gloriosas e incluso heroicas, lo habitual será que
cada uno presente sus ideas y propuestas como las verdaderas y las únicas que
pueden resolver los problemas de la gente.
¿Por
qué ocurre esto? Muy sencillo, porque la economía no es un saber exacto y objetivo. John Maynard Keynes decía que es una ciencia moral
porque emplea obligadamente la introspección,
los juicios de valor, los
motivos, las expectativas y las incertidumbres psicológicas. Porque es un saber
muy influido por los intereses sociales y políticos y muy dependiente de las preferencias y creencias particulares de cada economista. Pero eso no siempre se
reconoce, y muchos economistas dan gato por liebre, presentando como ciencia lo
que sólo es pura ideología. Es precisamente por eso que la gran economista
británica Joan Robinson decía la frase con la que hemos querido empezar este
libro y la que da pie a su propio título: «El estudio de la economía no tiene
por objeto la adquisición de un conjunto de recetas preparadas para
los problemas económicos,
sino aprender a
no dejarse engañar por los
economistas».6
Lo
que persigue este libro es precisamente contribuir, aunque sea modestamente, a
que esto último no ocurra. Para ello hemos planteado
cincuenta grandes preguntas, unas relativas al funcionamiento más general de
las economías y otras a algunos grandes problemas económicos de nuestra época,
para mostrar a través de sus respuestas que los grandes asuntos económicos ni
se tienen por qué plantear desde un
único punto de vista, ni admiten
una única respuesta, sino que, por el contrario, pueden tener soluciones
alternativas en función de cómo se planteen y, sobre todo, de a quién se quiera
beneficiar con la solución que se les proporcione.
Por
tanto, este libro es todo lo contrario a un credo o a un conjunto de verdades cerradas. Al revés, sólo pretende ayudar a que las personas que lo
lean abran su mente y se percaten de que hay otras lecturas de la
economía, distintas a las que reciben todos los días y, sobre
todo, con soluciones de política
económica diferentes a
las que le
proponen los economistas
o políticos que casualmente disponen de medios privilegiados para
difundir las suyas. Más que reforzar y difundir recetas,
en economía se necesita sembrar lo que más viene escaseando en los
últimos decenios, la duda, escuela de la verdad, como decía Francis Bacon, y
uno de los nombres de la inteligencia, según Jorge Luis Borges.
De
la crisis que hemos vivido en los últimos años se saldrá, como se ha salido de todas las anteriores, pero no desaparecerán los problemas
económicos que en estos últimos
años se han destapado con crudeza
extraordinaria. Y también es muy difícil que se pierda el interés que ha
despertado todo lo que tiene que ver con la ciencia económica, o la gran
influencia de los economistas en la vida diaria de la gente. No hay razón, por tanto,
para
bajar
la
guardia,
y
sigue
siendo
tan
importante como siempre
hacer lo que hay que hacer para no dejarse engañar por ellos: conocer todos los
enfoques y no dejarse llevar
por un solo punto de vista.
Sevilla y Rota, agosto
de 2016
Juan Torres López
Notas
1. K. Frick, D. Guertler
y P. A. Gloor, «Coolhunting for the world’s
thought leaders», presentado en la
conferencia COINs13, Santiago de Chile, 13
de noviembre de 2013.
Disponible en: <http://bit.ly/2cfh6IO>. [Consulta:
15/09/2016]
2. Blanco,
«Rajoy anuncia "una
política económica como Dios manda" y una
"gestión valiente"», El Mundo, 15 de octubre de 2011. Disponible
en:
3. W. L. Davis,
«Economists' op1n1ons of economists' work», American
Journal of Economics
and Sociology, vol. 66, n.
0 2,
2007, pp. 267-288.
4. A. Marshall, Economía industrial, Editorial Revista
de Derecho Privado,
Madrid, 1936, p. l.
5. D. N. McCloskey,
La retórica de la economía, Alianza Editorial, Madrid,
1990. (La economista
Deirdre
McCloskey
fue
conocida
hasta 1995 como
Donald N. McCloskey, nombre con el que se publicó este libro.)
6. J. Robinson, Teoría del desarrollo: aspectos
críticos, Ediciones Martínez
Roca, Barcelona, 1973, p. 27.
Continuará


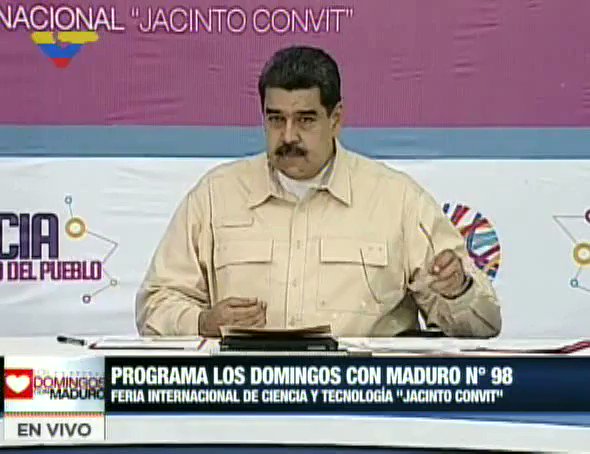
 | Creado Observatorio de BlockChain de Venezuela, base institucional, política y jurídica para la criptomoneda venezolana: El Petro
| Creado Observatorio de BlockChain de Venezuela, base institucional, política y jurídica para la criptomoneda venezolana: El Petro 