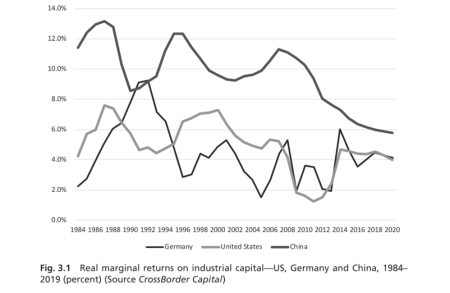Por Juan Torres
Por Juan Torres
¿Quién y cómo financia
los gastos del Estado y qué problemas
conlleva esa financiación?
Cuando el Estado realiza
cualquier tipo de gasto tiene
que obtener recursos para
financiarlo, y esto lo puede conseguir básicamente por tres vías: estableciendo
impuestos, emitiendo deuda pública o
recibiendo préstamos
directamente del banco central. Cada una de estas vías conlleva ventajas e
inconvenientes, a veces de gran trascendencia para el conjunto
de
la
economía.
La
primera vía de financiación del gasto público son los impuestos, en cualquiera de sus variedades. La ventaja de esta vía es que el Estado no se endeuda, puesto que lo que gasta por un sitio lo recauda por otro. Pero tiene
el inconveniente de que el efecto
impulsor del gasto se anula en gran
medida (veremos enseguida que no del todo ni necesariamente).
La
financiación del gasto con impuestos
permite que el Estado redistribuya los recursos, lo que ocurre cuando gasta en
unos determinados sujetos y son otros los que financian
ese gasto al pagar
sus impuestos; y también
establecer incentivos o desincentivos al encarecer o abaratar las diferentes actividades económicas.
Por tanto, se trata de una vía que requiere decisiones políticas. Por un lado,
porque cada tipo de gasto tiene un efecto diferente sobre las personas o grupos
sociales (no es lo mismo para la gente que se gaste en becas o pensiones que en
ayudas a grandes empresas) y también sobre la economía en su conjunto (no es
igual gastar en sueldos públicos más elevados que en investigación, por
ejemplo). Y, por otro lado, porque hay que decidir qué grupos van a soportar en mayor o en
menor medida la obligación de pagarlos. No es correcto afirmar, como hacen
muchos economistas, que las decisiones en ese sentido sean cuestiones técnicas
u objetivas. En realidad dependen
de las preferencias de las personas, y lo correcto, por tanto, es que
quien tome tales decisiones las someta al debate público, naturalmente, si lo
que se quiere es que la sociedad funcione democráticamente y no bajo una
dictadura.
La
segunda vía es la emisión de deuda pública; es decir, la venta de títulos de
préstamo (letras del Tesoro, bonos u obligaciones del Estado) a particulares, empresas
o bancos del propio país o del extranjero. A lo largo de un determinado tiempo, el Estado va pagando intereses, y, al terminar
el plazo previsto, o bien se devuelve el principal (en el caso de la
llamada deuda amortizable), o bien se reemplaza por nuevos títulos en las mismas o en
diferentes condiciones. El Estado también puede emitir la llamada deuda perpetua, que es la que no tiene
fijada fecha de vencimiento, de modo que podría no llegar a amortizarse nunca,
aunque sus títulos se pueden vender o comprar en cualquier momento en el
mercado. Fue una práctica utilizada históricamente en tiempos de guerra y que
apenas se llevaba a cabo en los últimos tiempos. Sin embargo, en la reciente
etapa de tipos de interés
muy bajos han comenzado a tener éxito emisiones de deuda pública (y en
algunos casos también privada)
a muy largo plazo, de cincuenta o incluso cien años,
tal y como ha ocurrido en diversos
países europeos desde 2012. La razón es que
este tipo de
deuda se emite
lógicamente con tipos
de interés más elevados.
Como
veremos más adelante, desde el punto de vista económico es muy importante
distinguir entre los diversos compradores de la deuda y tener en cuenta si se
emite en moneda cuya emisión se controla o no.
Si la compran los particulares, su efecto sería en realidad
prácticamente el mismo que el de los impuestos: lo gastado por un sitio
se recauda por otro, aunque con unas consecuencias redistributivas importantes
si
quienes
disfrutan del gasto no son las mismas personas o grupos que compran la deuda.
Si
la deuda pública se vende a los bancos, el efecto sobre la economía dependerá
de lo que éstos estén en condiciones de hacer con sus recursos.
Puede ocurrir que, al comprar deuda del Estado, disminuya su capacidad para
prestar a los demás sujetos económicos, de modo que la economía (al disminuir
el crédito) podría resentirse. O puede ser que, teniendo
recursos suficientes, puedan comprar deuda pública sin que eso afecte al
crédito que proporcionan. En este caso, el efecto expansivo del gasto financiado por esta vía será
mayor.
Finalmente,
el gobierno puede vender los títulos de la deuda al banco central, o bien recibir préstamos
directamente de éste para financiar el gasto. En este caso, el gasto se traduce
en una inyección directa de recursos a la economía prácticamente sin
contrapartida porque los sujetos no «devuelven» al Estado por vía de impuestos o compra de títulos nada de lo recibido a través del gasto. Todo él fluye a la economía
generando un evidente
efecto expansivo. Naturalmente, esto es así siempre
que se den las condiciones que analizamos anteriormente, que permiten que se produzca
efecto multiplicador y, más concretamente, que haya recursos ociosos, porque, si no se
dan, lo que ocurrirá cuando aumente el gasto
sin paralela detracción de recursos será que
subirán los precios.
También
es determinante de lo que pueda ocurrir con la deuda pública el que se emita en moneda propia o
ajena. Si lo hace con su propia moneda, el Estado nunca tendrá problemas para
pagarla, porque podrá emitir nueva moneda para hacerlo. Es por eso que se dice
que el Estado no quiebra nunca (hay que insistir, siempre que se endeude con
títulos emitidos en su propia moneda). Aunque,
lógicamente, eso no quiere decir que no puedan aparecer otros problemas: si emite dinero
para pagar deuda que vence y ese
dinero se destina a gasto frente a una
oferta insuficiente, los precios se dispararían.
Por
todo ello, el problema principal que plantea la financiación de los gastos
públicos es que todo tiene un límite. Si se financian
a través de impuestos, porque, de crecer
indefinidamente
el
gasto,
será
necesario
imponer cargas progresivas que limitarán sin duda la inversión y el consumo,
produciendo antes o después la parálisis de la actividad económica. Si se financian a través de deuda, se debe
tener en cuenta que las deudas que se contraen hoy hay que pagarlas en el
futuro, porque, como decía Tirso de Molina, «no hay plazo que no llegue ni deuda que no se pague».
Y para amortizarlas en el
futuro, o bien se van obteniendo superávits a lo largo del tiempo, o bien
se va generando más deuda
para ir haciendo frente a
la deuda, lo que a veces produce una especie de bola de nieve peligrosísima, salvo, claro está, que se pueda garantizar que la oferta crezca
indefinidamente para absorber la cantidad creciente de medios de pago (lo cual
no siempre es posible).
Es
verdad que la ventaja del Estado es que tiene toda la vida por delante, que el
período en el que puede amortizar su deuda es
infinito (a diferencia de lo que le pasa a una familia o a una persona),
pero incluso así puede ocurrir, si no se hace frente adecuadamente a su crecimiento, que llegue a tener un volumen tan
elevado que no se le pueda ir pagando con los ingresos y la producción
disponibles. En cierta forma, a la deuda le pasa algo parecido a lo
que Galeno decía
sobre las drogas:
la diferencia entre
un fármaco y un
veneno es la dosis.
Por
eso se dice que los gobiernos deben tratar de mantener un volumen de deuda que sea
sostenible, es decir, que se le pueda
ir haciendo frente sin provocar
una paralización de las actividades que crean ingresos para el resto de la
economía.
Para
valorar el grado de sostenibilidad de la deuda pública se toma como referencia
la proporción que representa sobre el PIB, que depende de varios
factores. En primer lugar, depende del volumen de intereses que se ha de
pagar, ya que pudiera ocurrir que la deuda pendiente no sea muy cuantiosa,
pero que haya sido emitida a intereses muy elevados a los que resulte difícil o
incluso imposible hacerles frente con los ingresos que se van generando. En
segundo lugar, si la deuda está emitida en moneda de otros países, también
puede suceder que se haga más insostenible si cambia el valor
de dichas monedas (si tenemos una deuda que hemos de pagar en dólares y esta moneda sube de precio
respecto al euro, nuestra deuda se encarece). Y, finalmente, la deuda puede ser
más sostenible si aumenta el PIB, ya que entonces el porcentaje que representa
la deuda sobre esta magnitud se reduce, aunque su volumen se mantenga.
Más
concretamente, se considera que si el PIB crece menos que los intereses no habrá más remedio (si no se quiere que la deuda aumente haciéndose más
y más insostenible)
que evitar que
los gastos públicos superen a los ingresos. Por el contrario,
mientras el crecimiento del PIB sea mayor que el de los intereses, habrá la
posibilidad de incurrir en déficit sin incrementar excesivamente la deuda. Más adelante
veremos cuándo puede ser
peligroso que la deuda se dispare, qué factores pueden provocar que eso ocurra
y qué hay de razón, de mito o incluso de engaño en las políticas que tratan de
hacerle frente.